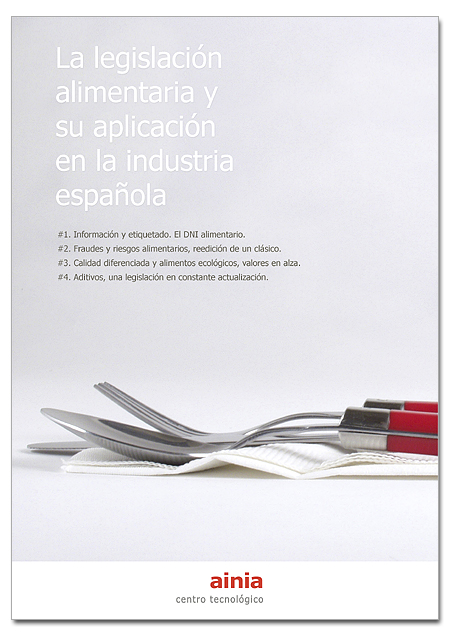Descripción
La alimentación tiene una gran importancia en la vida del ser humano pues no se trata sólo
de una necesidad de supervivencia nutricional… El consumo de alimentos es también un
aspecto substancial del comportamiento cultural en su sentido más amplio. Comer ha estado
siempre sometido a reglas: religiosas en un principio, tradicionales desde tiempos
inmemoriales y, finalmente, jurídicas. Estas pautas de comportamiento alimentario, con
diversos niveles de obligatoriedad, siguen cohabitando temporal y territorialmente en la
actualidad: cuando escribo estas líneas millones de musulmanes están practicando el ayuno
preceptivo del Ramadán; y, en nuestro país, hace pocos meses teníamos que celebrar las
Pascuas navideñas comiendo turrón o festejábamos el fin del año engullendo rápidamente
doce granos de uva.
En esta breve introducción quiero recordar, que la magia y el simbolismo atribuidos a ciertos
productos alimenticios no es algo de los tiempos pasados o de las tribus que no han tenido
todavía acceso a la cultura occidental… En esa cultura asociamos, por ejemplo, ciertos vinos
espumosos a la celebración y festividad, nuestras costumbres no están influenciadas
únicamente por las creencias religiosas (más o menos olvidadas) o por la tradición, sino
también por el marketing y la creciente preocupación de los consumidores por la
propia salud, la seguridad alimentaria y la ecología.
Por lo que se refiere a la legislación alimentaria, es cierto que, en la Edad Media, la mayoría
de los fueros y cartas pueblas de los diversos reinos y villas de la Península Ibérica ya
preveían castigos (que podemos calificar de ejemplares) para los carniceros que se
equivocaban a la hora de pesar la mercancía y, sobretodo, para los bodegueros que aguaban
el vino. No obstante, el origen más cercano de la especialidad jurídica que conocemos
como Derecho alimentario puede situarse a mediados del siglo pasado,
coincidiendo con la gran preocupación de los consumidores por la utilización de los
aditivos en una alimentación cada vez menos agrícola y más industrializada; se
empezó por aquel entonces a legislar sobre esta materia y, aún hoy se trata de una
legislación en constante actualización.
Desde entonces el Derecho alimentario ha ido ampliando su ámbito de aplicación de forma
progresiva de modo que regula (no sólo a nivel nacional, sino también y muy especialmente
a escala europea) casi todos los aspectos de la alimentación: además de los fraudes, objeto
de una persecución por parte de las autoridades competentes; la información al consumidor,
con especial atención al etiquetado de los productos en cuestión; la diferenciación de
determinados productos por su calidad, partiendo de conceptos y nociones que no son
aceptados de forma unánime; y un largo etcétera de otras materias de gran complejidad.
www.ainia.es La legislación alimentaria y su aplicación en la industria española 3
Esta complejidad ha conducido, probablemente, a una excesiva proliferación de
normativas que dificultan su aplicación y por ello las instituciones de la UE se plantean
ahora su simplificación/racionalización: ¡ojalá lo consigan! No sabemos si esta
complejidad es la causa o el efecto de la también creciente tecnificación de la
producción alimentaria. Por ello es encomiable la labor de información y formación de
entidades como AINIA, que nos ofrecen una visión de conjunto de la situación y en especial
sobre cómo resolver los problemas planteados tanto por la producción primaria como por la
industrialización, sin olvidar, en este enfoque global, las cuestiones jurídico-legales
vinculadas a ambas.
Ciertamente, el desafío que nos plantea el futuro es imponente, y no me referiré a los
aspectos relativos a la tecnología alimentaria que escapan a mi competencia profesional.
Si, como ya hemos dicho al principio, la alimentación es algo más que “producir alimentos” y
su condicionamiento sociológico es significativo, en la actualidad estamos asistiendo a una
evolución de la opinión pública casi sin precedentes: excesiva medicalización de la
alimentación, aumento de los casos de ortorexia, una creciente neofobia alimentaria
colectiva, una (también creciente y colectiva) concienciación referente a la protección del
medio ambiente, que se concreta en el seguimiento de la huella de carbono, la
producción/venta kilómetro cero, huertos en las macetas del balcón, gallineros en la azotea,
etc. Es decir que parece haberse modificado la relación tradicional con la alimentación que ya
no se basa tanto en la cultura heredada sino en múltiples y diversas consideraciones
exteriores a la misma (ideológicas, éticas, estéticas, de salud) que se superponen al modelo
alimentario establecido. No obstante, no hemos de caer ingenuamente en dos errores:
«cualquier tiempo pasado fue mejor», lo que a mi edad sigo pensando que no es cierto; o
«estamos asistiendo a una crisis total/radical de nuestros hábitos alimentarios», lo que
tampoco es exacto y así lo demuestran si comparamos nuestra realidad actual con los
cambios que se han producido en el qué y el cómo comíamos a lo largo del Siglo XX [de
nuestros abuelos a nuestra propia experiencia, pasando incluso por la revolución (?) hippie,
que tuvo su repercusión en la macrobiótica].
En cualquier caso, no olvidemos que reto es sinónimo de oportunidad…
Luis González Vaqué